A la edad
de doce años experimenté un segundo asombro de naturaleza
muy distinta: fue con un librito sobre geometría 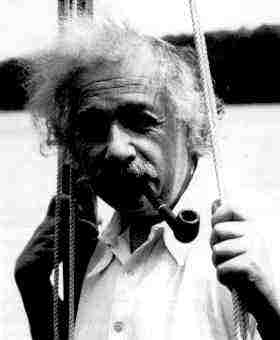 euclídea
del plano, que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar.
Había
allí asertos, como la intersección de las tres alturas de
un triángulo en un punto por ejemplo, que -aunque en modo alguno
evidentes- podían probarse con tanta seguridad que parecían
estar a salvo de toda duda. Esta claridad, esta certeza ejerció
sobre mí una impresión indescriptible. El que los
axiomas hubiera que aceptarlos sin demostración no me inquietaba;
para mí era más que suficiente con poder construir demostraciones
sobre esos postulados cuya validez no se me antojaba dudosa.
euclídea
del plano, que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar.
Había
allí asertos, como la intersección de las tres alturas de
un triángulo en un punto por ejemplo, que -aunque en modo alguno
evidentes- podían probarse con tanta seguridad que parecían
estar a salvo de toda duda. Esta claridad, esta certeza ejerció
sobre mí una impresión indescriptible. El que los
axiomas hubiera que aceptarlos sin demostración no me inquietaba;
para mí era más que suficiente con poder construir demostraciones
sobre esos postulados cuya validez no se me antojaba dudosa.
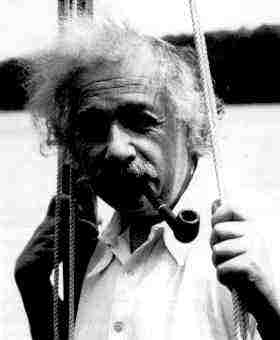 euclídea
del plano, que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar.
Había
allí asertos, como la intersección de las tres alturas de
un triángulo en un punto por ejemplo, que -aunque en modo alguno
evidentes- podían probarse con tanta seguridad que parecían
estar a salvo de toda duda. Esta claridad, esta certeza ejerció
sobre mí una impresión indescriptible. El que los
axiomas hubiera que aceptarlos sin demostración no me inquietaba;
para mí era más que suficiente con poder construir demostraciones
sobre esos postulados cuya validez no se me antojaba dudosa.
euclídea
del plano, que cayó en mis manos al comienzo de un curso escolar.
Había
allí asertos, como la intersección de las tres alturas de
un triángulo en un punto por ejemplo, que -aunque en modo alguno
evidentes- podían probarse con tanta seguridad que parecían
estar a salvo de toda duda. Esta claridad, esta certeza ejerció
sobre mí una impresión indescriptible. El que los
axiomas hubiera que aceptarlos sin demostración no me inquietaba;
para mí era más que suficiente con poder construir demostraciones
sobre esos postulados cuya validez no se me antojaba dudosa.